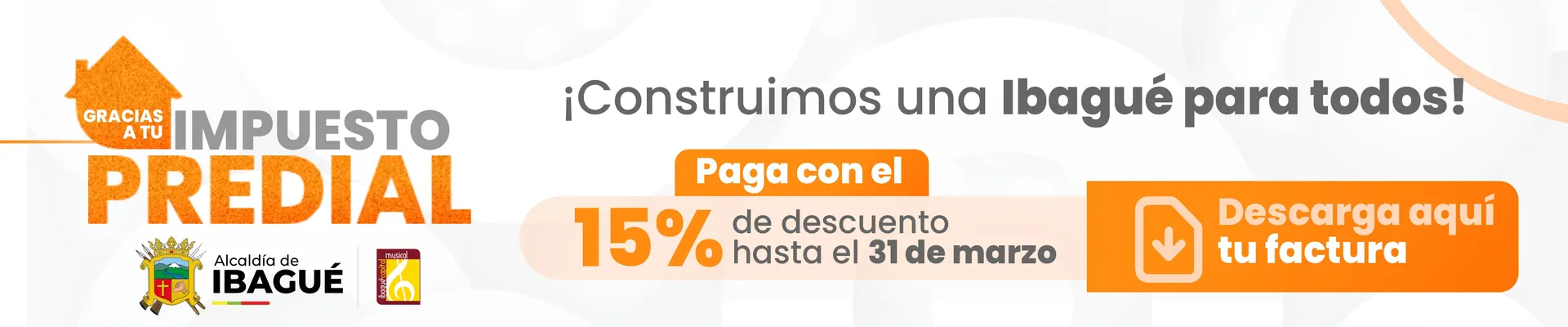El presidente Gustavo Petro criticó el mapa de The Economist y la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de grupos armados, asegurando que exagera la violencia rural e ignora la urbana. Sin embargo, analistas y datos oficiales contradicen su postura, destacando que las economías ilícitas como la coca y el oro siguen siendo el eje estructural del conflicto periférico.
El debate sobre la representación del conflicto armado en Colombia se encendió tras la publicación de un artículo de The Economist que incluyó un mapa del país teñido de rojo, indicando la presencia de grupos armados ilegales en amplias zonas. El presidente Gustavo Petro respondió calificando la imagen de “aberrante”, al considerar que exagera la violencia en la periferia nacional. Según el mandatario, el mapa, basado en datos de la Defensoría del Pueblo, presenta “errores conceptuales” que distorsionan la realidad territorial. Petro insistió en que las zonas rurales señaladas no guardan relación directa con las economías ilícitas. En su opinión, el verdadero foco de la violencia está en las grandes urbes andinas, donde se concentra la mayor tasa de homicidios. Su crítica busca, además, replantear el debate sobre el enfoque de seguridad en Colombia, privilegiando una mirada urbana frente a la narrativa de guerra rural.
La controversia no tardó en ser analizada por expertos y organizaciones de investigación como la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que señalaron los límites metodológicos del mapa. Según la FIP, representar municipios enteros como “zonas rojas” por presencia esporádica de grupos armados genera una falsa sensación de control generalizado. Esto produce una sobreestimación del alcance de las estructuras ilegales, que parecerían dominar más del 70% del territorio nacional. En realidad, este tipo de mapeo no distingue entre tránsito, influencia o dominio efectivo, categorías que difieren radicalmente en el análisis de seguridad. La Defensoría del Pueblo aclaró que su reporte original no habla de control total, sino de presencia detectada, lo que The Economist no precisó adecuadamente.

El argumento presidencial de que las “zonas rojas” carecen de vínculos con economías ilícitas fue rápidamente rebatido por informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Según estos reportes, los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico son los principales motores de violencia en las zonas periféricas. En 2022, más de 180 municipios colombianos reportaron presencia de coca, concentrados en regiones como Catatumbo, Tumaco y Putumayo. Allí, la competencia por el control de rutas y laboratorios explica la persistencia de enfrentamientos armados. Estos datos contradicen la idea de que la periferia es ajena a las economías ilegales. Por el contrario, confirman que la violencia rural responde a la lucha por los enclaves productivos que sostienen la financiación del conflicto.
Otro componente que desmiente la visión presidencial es el peso del oro ilegal como combustible del conflicto. La minería de aluvión se ha consolidado como una fuente esencial de ingresos para los grupos armados, particularmente en el Pacífico y la Amazonía. En departamentos como Chocó, esta práctica ilícita ha transformado la economía local y profundizado la violencia. La FIP y la Defensoría han documentado cómo el control del oro y las rutas fluviales genera disputas que mantienen en confinamiento a comunidades afro e indígenas. Diecisiete grupos armados operan hoy en más del 60% de la Amazonía, controlando tanto corredores del narcotráfico como minas ilegales. Esta doble economía criminal reafirma que las periferias son escenarios vitales del conflicto armado colombiano.
El fondo de la discusión está en la definición de “violencia” y su forma de medición. Petro privilegia la tasa de homicidios, que efectivamente se concentra en las grandes ciudades y refleja una violencia urbana de tipo mafioso o delincuencial. No obstante, en las regiones rurales el fenómeno adopta una forma distinta: control territorial, desplazamientos masivos y crisis humanitarias. Aunque los asesinatos sean menos frecuentes, la violencia estructural es mucho más profunda. En zonas como el Catatumbo o el Litoral Pacífico, el 100% de los municipios presentan algún nivel de riesgo por enfrentamientos o confinamiento. Los informes de 2024 registran un aumento del 89% en víctimas por artefactos explosivos, cifra que ilustra la intensidad del conflicto fuera de las urbes.
Esta divergencia de métricas tiene implicaciones políticas y diplomáticas. Al centrar la atención en la violencia urbana, el gobierno puede exhibir mejoras en los indicadores de seguridad y justificar su política de “Paz Total”. Pero los expertos advierten que esa narrativa omite los riesgos de las zonas rurales, donde el Estado sigue ausente. Además, el propio Petro sugirió que el mapa podría estar siendo usado como herramienta política por sectores internacionales, en alusión a un supuesto intento de “descertificación” de Colombia en materia antidrogas. La disputa, por tanto, no se limita al campo técnico, sino que se traslada al tablero geopolítico, donde la imagen del país ante Estados Unidos y Europa se convierte en un elemento estratégico.
El control territorial en la periferia sigue siendo la prioridad de los principales actores armados ilegales. El ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo concentran su accionar en corredores estratégicos que conectan con rutas de exportación de cocaína y oro. En el litoral Pacífico, el control de los ríos Atrato y San Juan es clave para las economías ilícitas; mientras que en el oriente, las disidencias disputan la frontera con Venezuela, un punto vital para el tráfico transnacional. En estas regiones, la violencia se expresa menos en homicidios y más en desplazamientos, reclutamiento forzado y ataques a comunidades. La cartografía del conflicto, por imperfecta que sea, refleja un fenómeno de expansión criminal en territorios de débil presencia estatal.
El debate entre la visión presidencial y la evidencia empírica refleja un dilema de fondo: ¿cómo definir el conflicto colombiano en el siglo XXI? Mientras el gobierno insiste en que la violencia urbana es el verdadero desafío, los investigadores sostienen que el corazón del conflicto sigue latiendo en la periferia. Allí, el crimen organizado se fusiona con economías extractivas ilegales y una débil institucionalidad. La reducción de homicidios en las ciudades no implica la desaparición del conflicto armado, sino su mutación hacia una forma más económica y territorial. Ignorar esta realidad, advierten los expertos, puede dejar sin atención las crisis humanitarias rurales que perpetúan la desigualdad y la exclusión.

En este contexto, la política de Paz Total busca redefinir la relación entre el Estado y los actores armados, apostando por el diálogo sobre la confrontación militar. No obstante, la minimización del conflicto rural podría debilitar la posición del gobierno frente a las comunidades afectadas, que viven bajo el control de grupos ilegales. Las organizaciones sociales del Pacífico, la Amazonía y el Catatumbo han expresado preocupación por el discurso oficial, temiendo que invisibilice su situación. El énfasis urbano de la estrategia podría ser interpretado como una omisión frente a la urgencia de proteger los territorios periféricos donde la violencia se manifiesta con mayor crudeza y sistematicidad.
En conclusión, la disputa sobre el mapa de The Economist trascendió el ámbito técnico para convertirse en un debate sobre la naturaleza misma del conflicto colombiano. Mientras el presidente Petro busca reorientar la mirada hacia las ciudades y los indicadores de homicidio, los datos y los expertos evidencian que la violencia estructural sigue anclada en las periferias productivas del narcotráfico y la minería ilegal. La geografía de la guerra colombiana, lejos de desaparecer, se ha transformado. Resolverla exige políticas diferenciadas que aborden tanto la criminalidad urbana como el control territorial rural, sin negar las raíces económicas que perpetúan la guerra en los márgenes del Estado.